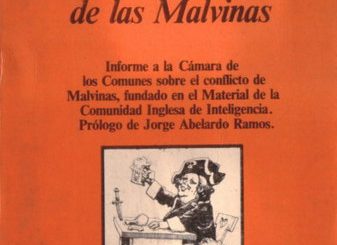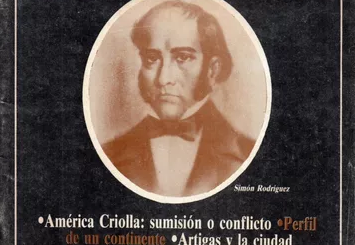De Artigas a Lord Ponsonby
El libro de Luis Alberto de Herrera sobre la Misión Ponsonby reviste un doble interés. En primer término, exhibe una impresionante cantidad de documentos copiados en el archivo del Foreign Office de Londres, de los que brota elocuentemente el papel decisivo desempeñado por la diplomacia inglesa, en especial por Canning y Ponsonby, en la creación del Uruguay como Estado independiente. En segundo lugar, la obra arroja una luz peculiar sobre la historia de las ideas políticas en la sociedad uruguaya y sobre todo acerca del pensamiento de un célebre caudillo político de la tierra purpúrea, Luis Alberto de Herrera.
Durante varias décadas, hasta su muerte en 1959, Herrera fue la figura central del viejo Partido Nacional o Blanco. Su autoridad en dicho movimiento, que participó varias veces en el gobierno de su país, sin lograr triunfar electoralmente nunca, salvo en el último año de la vida de Herrera, fue inmensa. Era un hombre de vasta ilustración histórica y un astuto jefe político a la criolla. Había montado a caballo en su juventud en las guerras civiles junto al legendario Aparicio Saravia y remontado caballadas en las estancias próximas a la frontera en medio de un remolino de lanzas: pero también había almorzado pulcramente en el Palacio de Buckingham con el rey Jorge V de Gran Bretaña (y Emperador de la India).
Herrera era el prototipo del gauchi-doctor, característico de las pampas regadas por el Plata en una época desaparecida para siempre. Había iniciado el revisionismo histórico en su país con El Drama del 65, donde examina la política del mitrismo porteño y el aniquilamiento del Paraguay. En la guerra del Chaco (1932-1935) militó en las filas del ejército paraguayo, pues creía en la unidad de destino de paraguayos y orientales y temía una nueva catástrofe sobre la tierra de Solano López. Durante la segunda guerra imperialista de 1939-1945, la mayoría de la clase media del Uruguay prestaba su apoyo a la causa de los aliados anglo-franco-yanquis y deseaba intervenir de algún modo en el conflicto. Herrera defendió tenazmente la neutralidad. Sus adversarios, incluidos los comunistas, lo acusaron de nazi y pidieron la cárcel para él. Se opuso igualmente a la instalación de bases militares extranjeras en el Río de la Plata, negó su concurso al gobierno en 1950 para enviar tropas uruguayas a la guerra de Corea, como lo exigía el gobierno de los Estados Unidos y fue el único y declarado amigo de Perón en un Uruguay liberal, democrático y antiperonista durante la década 1945-1955.
¿Cómo se explica, entonces, que este libro constituya la más asombrosa apología al Imperio británico que se haya escrito jamás fuera de Inglaterra? Para colmo, este himno en prosa al genio político de Canning, lo escribe un oriental en recordación del papel jugado por Ponsonhy en la creación de la República del Uruguay, lo que equivale a decir que se trata de un homenaje escrito a la fragmentación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta feroz paradoja sólo puede ser descifrada a la luz de la evolución sufrida por la sociedad uruguaya desde la conclusión de las guerras civiles.
Cuando Herrera se incorpora a la vida política de su país en la década de 1890, la sombra de Artigas comienza a corporizarse. Había sido arrojado a un abismo de olvido después de su derrota a manos de los porteños y del portugués; pero después de hundirse su proyecto de una Nación sudamericana, federando las provincias, una de ellas se erigía en Nación y transformaba al unificador olvidado en su héroe de bronce. Herrera forma sus ideas en una Banda Oriental que desde hace medio siglo se llama Uruguay. Es un país fundado con la garantía británica, que disfruta de una economía agraria floreciente incrustada en el sistema mundial de Gran Bretaña.
A semejanza de la Argentina, Uruguay empieza a desarrollarse como una gran planta fabril de productos cárneos, que abastece sin competidores los mercados europeos, gracias a los bajos costos derivados de la fertilidad natural de las mejores tierras del mundo. Separado por Canning de las viejas Provincias Unidas del Rfo de la Plata, poseedor de una gran pradera, de una hermosa capital y de un excelente puerto de profundidad natural, el Uruguay se constituye en un país que prospera gracias a las ventajas climáticas, a una población reducida y a la protección discreta de la gran amiga británica.
Mientras América Latina esclavizada se consume en el hambre, el Uruguay se revela como un notable ejemplo de instituciones democráticas, con su apacible Capitolio blanco, una especie de Westminster criollo que funciona sin sobresaltos y donde los oradores no cargan pistolas. La relación estructural entre el intercambio de lanas, carnes, cueros y cereales y la importación de artículos industriales está respaldada por una renta agraria que permite a un millón de orientales gozar del nivel de vida de una ciudad europea, sin salir de la condición de una República compuesta de pastores y burócratas. Aunque esa rara felicidad depende de las carnes rojas, se explica la satisfacción reinante en el Uruguay por cuanto semejante estado se prolonga desde comienzos de siglo hasta iniciarse la década del 60. Su fase culminante se puede situar entre 1904 y 1930, entre la muerte de Aparicio y la crisis mundial. Pero como un régimen de producción determinado engendra una sociedad de rasgos específicos, el Uruguay, nacido de una pradera abundante, ofreció a la mirada de América Latina fenómenos que jamás pudieron reproducir los enfermizos Estados latinoamericanos, salvo en los textos vacíos de sus admirables constituciones: una gran clase media propietaria de viviendas confortables; un régimen previsional de retiros sin paralelos (una sola persona podía llegar a acumular hasta tres o cuatro jubilaciones: había jubilados de 40 años de edad); una clase obrera pequeña y relativamente bien remunerada; el mejor índice de escolaridad de América Latina; la más baja proporción de nacimientos; el más bajo índice de mortalidad; irrestrictas libertades públicas, un partido socialista librecambista y un partido comunista admirador a la vez de Stalin, de Baffle y de Franklin Roosevelt. Muchos liberales extasiados emitieron la opinión de que tales maravillas eran el resultado del buen funcionamiento de las instituciones parlamentarias, que a su vez permitía la prosperidad. Jauretche señaló marxísticamente (iquién lo diría!) que, por el contrario, si las instituciones democráticas funcionaban bien esto se explicaba por la prosperidad. Jóvenes jubilados, una rica y refinada literatura, profusión de becados por el Consejo de Cultura Británica o por el Departamento de Estado que se lanzaban a conocer el mundo, abundancia de alimentos y de libros, prensa de izquierda para satisfacer a un público ávido de información sobre las revoluciones lejanas, protección a las madres solteras, a los niños y ancianos, ley de divorcio, ferrocarriles y servicios públicos nacionalizados (hasta el expendio de leche), mutualización generalizada de la medicina, ese admirable Uruguay se enfrentaba pacíficamente cada cuatro años, en fecha electoral. Los dos partidos históricos, el Colorado y el Blanco, Ilegaron a sellar un pacto bastante simbólico de semejante sociedad: el partido triunfador se reservaba el 60% de los cargos públicos; y el derrotado, disponía del 40% restante. A este convenio equitativo, la prensa uruguaya designaba risueñamente como el reparto de las achuras.
En ese Uruguay británico, surgido de la balcanización de América Latina y de algún modo beneficiario de dicha balcanización, se formó Herrera. En procura de alguna justificación histórica, escribió La Misión Ponsonby. Del presente libro, se desprende lo siguiente: Artigas no fundó el Uruguay; lo fundó Ponsonby. El Protector de los Pueblos Libres se había propuesto construir una gran federación de provincias con un gobierno central. Ponsonby, en nombre del Imperio dijo a Roxas y Patrón: El gobierno inglés no ha traído a América a la familia real de Portugal para abandonarla. Y la Europa no consentirá jamás que dos estados, el Brasil y la Argentina, sean dueños exclusivos de las costas orientales de la América del Sur, desde más allá del Ecuador hasta el Cabo de Hornos.
La vida de Herrera conoce tres etapas fundamentales: su juventud, que transcurre en los últimos años de la estancia criolla y del enfrentamiento declinante entre ese mundo arcaico y los nuevos intereses urbano-rurales ligados a la época exportadora encarnada por Baffle y Ordóñez. En la segunda etapa de su existencia, el Uruguay conoce un bienestar y una lozanía económica y social sin precedentes. Es el periodo en que Herrera compone La Misión Ponsonby. En la tercera, que es la de su vejez, luego de la prueba de la segunda guerra mundial y del crepúsculo del Imperio Británico, que a duras penas puede garantizarse a sí mismo y mucho menos estaba en condiciones de garantizar al Uruguay, Herrera va cambiando radicalmente los puntos de vista que expone en La Misión Ponsonby. El Uruguay posterior a 1945 aún se mantiene en pie, goza todavía serenamente del premio a su insularidad, pero ya se insinúan en el horizonte los relámpagos de una crisis irresistible. Herrera advierte la significación de los nuevos tiempos. Daré aquí un testimonio personal, que excusará el lector. Conocí a Herrera en 1950, en Montevideo. Me sorprendió su simpatía y declarada estima por mi libro América Latina: Un País, que el diputado peronista de origen conservador José Emilio Visca acababa de secuestrar en la Argentina. En dicho libro me permitía designar al Uruguay como a la “Gibraltar en el Río de la Plata”. Afirmaba categóricamente mi convicción de que Canning habla intervenida en nuestro río padre para debilitarnos y para fortalecerse. Al darme un abrazo, el viejo caudillo me dijo:
—Cuidado mi amigo con sus verdades, que lo van a colgar.
Sentí, en ese momento, que Herrera era otro y que el autor de La Misión Ponsonby había dejado de existir en 1930. No hay nada de extraordinario en ese cambio. El Uruguay se precipitaba hacia una crisis irrevocable y los jóvenes ilustrados de buena familia que se habían iniciado en las filas del Partido Socialista intemporal y aséptico fundarían más tarde el movimiento de los Tupamaros. Buscaban sin encontrarlas las huellas perdidas de una vieja historia olvidada. En el horizonte Artigas montaba de nuevo a caballo y se disponía a romper en pedazos los tratados de Ponsonby. En aquel 1928 en que Herrera reúne en Londres los documentos que ahora publicamos por primera vez desde esa fecha, cada uruguayo (y Herrera, con su intuición de historiador y de político) advertía que la paz interna y el nivel de vida de la Banda Oriental, eran una verdadera bendición, un Nirvana único y deseable. Nadie quería renunciar a él. Angel Floro Costa había titulado un libro sobre el Uruguay precisamente así: Nirvana. Ni en el Uruguay de 1928 ni en la Argentina de la misma época, podía encontrarse un solo antiimperialista inglés. En el mejor de los casos había una legión de antiyanquis que protestaban por las tropelías norteamericanas en el Caribe. Pero Raúl Scalabrini Ortiz era impensable en 1928 en ambas márgenes. De algún modo había una conformidad general implícita en el hecho de que las relaciones con Gran Bretaña eran tan normales como podían serlo. Faltaba la perspectiva histórica para descubrir que habían sido relaciones óptimas, si se tiene en cuenta que los ingleses, en otras partes del mundo, habían empleado la brigada ligera para asumir su control directo en las regiones rebeldes. Justamente Scalabrini Ortiz descubre, después de 1930, en la lectura de La Misión Ponsonby, las pruebas de que Inglaterra era la autora de la segregación del Uruguay. Antes de esa fecha, el gran escritor argentino se consagraba a la literatura. Destruido el mito del patrón oro y la ciega seguridad de las colonias, el sector más militante de la pequeña burguesía argentina, procedente del radicalismo —FORJA— se lanza, con Jauretche y Scalabrini
Ortiz, a la búsqueda de los orígenes. Se encontrarán con La Misión Ponsonby. Pero también la apologia de Herrera se trueca por obra de la bancarrota mundial y del papel que en dicha bancarrota juega Gran Bretaña, en la prueba para condenarla. El mismo libro servia, año 1930 por medio, para dos tareas opuestas.
Es muy singular que Artigas, al enterarse por boca de los amigos que van a buscarlo al Paraguay para que regrese, que se ha escrito en la Banda Oriental una constitución y fundado una República, rehúse volver con estas palabras: “Ya no tengo patria”. Su patria era más grande. En 1928, Herrera dedicó el libro que glorificaba a Ponsonby de este modo: “A mi patria”. Treinta años más tarde, los estancieros, importadores, industriales y banqueros que habían engendrado la insularidad y que se aprovecharon de ella, conducían al despreocupado Uruguay de la era británica a la dictadura militar. Ponsonby realmente había muerto y Artigas estaba más vivo que nunca.