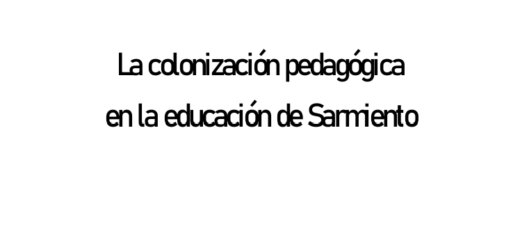Una mirada retrospectiva sobre nuestra historia continental
Por Elio Noé Salcedo
Comencemos por decir que América no era América antes de la llegada de los españoles: ni para los españoles ni para ninguno de los pueblos preexistentes en nuestro territorio, ya que aparte de no constituir en 1492 una unidad de hecho ni de derecho, dicho nombre recién salió a la luz en 1503 y le fue adjudicado en 1507, cuando el cosmógrafo alemán Martín Waldsemüller descubrió ese nombre al editar las cartas de Américo Vespucio, pues le pareció pertinente llamar “América” a nuestro continente (con nombre de mujer “como Europa, África y Asia”), “es decir tierra de Américo”, en consideración a quien había divulgado en Europa su “descubrimiento” por parte de los españoles.
En efecto, había sido Américo Vespucio quien reveló en Europa que las tierras avistadas por Colón pertenecían a un nuevo Continente, y no se trataba de territorio asiático como creyó hasta su muerte el genovés.
Dejando a un lado ese hecho (el desconocimiento de Colón sobre el lugar al que había llegado), el acontecimiento de 1492 resultó un “descubrimiento recíproco”, como bien dice Jorge Abelardo Ramos en “Historia de la Nación Latinoamericana”, en la medida en que ambos desconocían la existencia del otro.
Más allá del juicio que el descubrimiento, la conquista y la colonización española nos provoca, no podemos dejar de admitir que los españoles tampoco podían dejar su ideología europea antes de bajar de las carabelas, como tampoco los pueblos nativos de las Antillas, México o el Cuzco podían dejar de tener las creencias, convicciones y presentimientos, según había sido conformada su conciencia por siglos. Lo que sí sería imperdonable, es que los latinoamericanos –como actualmente nos identificamos y nos identifican- no sepamos quiénes somos, de dónde venimos ni hacia dónde vamos, a causa o consecuencia de no conocer y reconocer nuestra propia identidad genética, cultural e histórica.
De cualquier manera, en cuanto al “descubrimiento” por parte de Colón, como advierte el historiador Roberto Ferrero en “12 miradas latinoamericanas” (2006), de no haberlo hecho Colón, “con seguridad lo habría efectuado algún otro navegante español, o los portugueses, que desde hacía varias décadas venían enviando expedición tras expedición en dirección a las entrevistas tierras de Oriente”. Lo extraño hubiera sido –coincidimos- que “semejante masa geográfica, que se extiende de norte a sur, de polo a polo y se interpone como una barrera infranqueable a la navegación de altura, nunca fuera topada por marino alguno”, dada la “movilidad histórica” que comenzaba a experimentarse en Europa con la gestación del capitalismo. En ese sentido, el 12 de octubre de 1492 “no fue un suceso extraordinario acecido sorpresiva e imprevistamente”, sino la culminación “de un atrevido proceso de avances de la burguesía mercantil europea en dirección al Oeste”.
Convengamos que la ideología europea, desde el siglo XV en adelante, era la ideología del capitalismo mercantil, al que más tarde sucedería el capitalismo industrial y al final el capitalismo financiero e imperialista, hoy en su etapa más salvaje.
En verdad, más allá de las controvertidas particularidades del caso, el “descubrimiento” de Colón no fue el primero sino en todo caso el último, si reparamos en el hecho de que fue a partir de ese momento que los hombres descubrieron “la totalidad de la que formaban parte, mientras que, hasta entonces, formaban una parte sin todo”, como afirma con acierto Tzvetan Todorov en “La conquista de América. El problema del otro”(2014).
El encuentro de dos mundos
Como queda dicho, tarde o temprano, el “encuentro” y “choque” de esos dos mundos prácticamente eran inevitables. Lo que no era inevitable –esa es la gran diferencia entre el mundo indo-hispano y el mundo anglosajón-, era el proceso de “fusión” y/o mestización posterior, situación que de ningún modo se verificaría en la conquista y colonización anglosajona en Norteamérica, en la que no habría mestización ni “nueva raza”, sino la reproducción, hasta hoy, de la misma raza blanca conquistadora.
Pues bien, en su devenir, entre el primero (varios miles de años antes) y el último descubrimiento, la historia había deparado: un recambio constante en el dominio de unos pueblos sobre otros, según su desarrollo material, técnico y militar, y consecuentemente, una mestización natural de las etnias y culturas (otro fenómeno permanente en la historia), producto en ambos casos de incesantes migraciones internas y externas y un permanente proceso de “encuentro, choque y fusión” entre los pueblos.
Ese mismo proceso se verificaría en las dos principales civilizaciones prehispánicas: la del Imperio Azteca y la del Imperio Inca. A ello se debe que las etnias que dominaban a la llegada de los españoles no fueran tampoco las mismas que habían dominado en épocas pretéritas, y que –experimentadas ya en el intercambio con otros pueblos o cautelosas por los presagios ancestrales en los que se habían criado y formado- permitieran que “el encuentro” de 1492 (como habían sido otros, según lo confirman crónicas y estudios al respecto), fuera en un principio bastante “natural” y pacífico.
Coinciden todas las crónicas: los primeros encuentros entre nativos y españoles fueron pacíficos, más allá de la desconfianza, los temores y el desconocimiento que, lógicamente, poseían unos de otros. Es más, pronto comienzan los intercambios de objetos, el descubrimiento de los usos y costumbres de cada uno, las invitaciones a nuevos encuentros y el recibimiento por parte de las respectivas autoridades de las embajadas visitantes. Esa es la razón por la que caciques “tainos”, representantes de una población de 250 mil habitantes de las Antillas, visitan el campamento de Colón “muy simples en armas”. Del mismo modo los españoles visitan al cacique taino, e incluso los nativos entablan en un principio una buena relación con los recién llegados.
Asegura Todorov que “a falta de palabras –ya que no hablan el mismo idioma- indios y españoles intercambian, desde el primer encuentro, pequeños objetos sin importancia”. Ello puede entenderse como una vieja práctica de los pueblos antiguos, acostumbrados a la interacción con otros pueblos recién llegados y a la convicción, también en este caso, de que los visitantes son enviados de los dioses, tanto que –como refiere Todorov- “encontramos una confirmación global de esta actitud de los indios frente a los españoles en la misma construcción de los relatos indígenas de la conquista”, que “invariablemente empiezan con la enumeración de los presagios que anuncian la llegada de los españoles”.
Tanto es así lo que decimos, que el primer enfrentamiento abierto –que tampoco significa romper lanzas con los advenedizos- se produce recién tres meses después: el 13 de enero de 1493. Ni siquiera la destrucción del fuerte La Española, con la muerte de sus 40 ocupantes, antes del segundo viaje de Colón a nuestra América, va a cambiar mucho las cosas. Gajes del oficio que ambas partes asumen como lo “natural” de todo encuentro entre pueblos distintos. Otro tanto ocurre con los “descubridores” y más tarde conquistadores de México, cuando entran en contacto con los representantes de Moctezuma, quienes le ofrecen ricos presentes, ingresando finalmente a México después de recibir una embajada del cacique totonaca de Cempoala, enemigo de los mexicas (y ahora aliado de los españoles), con quien, lo mismo que con otros pueblos colindantes, como el de los traxcaltecas, “sometidos a la voluntad del agresivo imperialismo azteca”, Cortés realiza pactos sin mayores inconvenientes con el fin de quebrar la resistencia mexica.
Tal recibimiento y tales pactos, por supuesto, no hablan mejor ni peor de unos ni de otros, pero establece, sí, la existencia y veracidad de un “encuentro” relativamente pacífico, muy distinto al violento choque de la conquista sobreviniente, nada extraño si hablamos de conquista, y si entendemos con Salvador Canals Frau que esa situación había ocurrido muchas veces en la historia previa, cuando “una pequeña minoría de audaces invasores se asienta sobre una población mayor, a manera de aristocracia conquistadora”, como lo acredita el etnólogo hispano-argentino en su amplio y exhaustivo estudio sobre las civilizaciones prehispánicas.
El “hemisferio de Colón”
A pesar de todos los cuestionamientos que existen respecto al “descubridor”, para algunos hombres nacidos en América como Simón Bolívar y antes Francisco de Miranda, el nombre de Colón hubiera sido apropiado para denominar a nuestro Continente, pues, para ellos, “colombiano” (“hemisferio de Colón”) era equivalente a “americano”. A esa convicción debe su nombre la República de Colombia, en algún momento de su historia convertida en la Gran Colombia (1819- 1831), integrada por las actuales repúblicas de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador (Salvo Panamá, lo confirma el color en sus banderas de los otros tres países sudamericanos). Cabe aclarar también que, para los Libertadores, “americanos”, “colombianos” o “hijos de América” son sinónimos y designan a todos los nacidos en el mismo suelo antes y después de 1492.
Para la mirada suspicaz de Todorov, que como toda mirada “europea” es también antiespañola, Colón “no la descubre, la encuentra en el lugar donde “sabía” que estaría, en el lugar donde pensaba que se encontraba la costa oriental de Asia”. Pero ello quiere decir, en realidad, todo lo contrario de lo que pretende afirmar el búlgaro-francés. A su vez nos confirma que Colón nunca supo que había descubierto un Nuevo Continente, y que ello sucedió por azar, involuntariamente (como tantas cosas en la historia), más allá de la caracterización moral que se hace sobre ese hecho y su protagonista principal.
Es curioso, pero el mismo Todorov se contradice en el mismo capítulo cuando dice: “Se puede admirar la valentía de Colón (y no se ha dejado de hacerlo, miles de veces). Vasco de Gama o Magallanes quizás emprendieron viajes más difíciles, pero sabían a dónde iban”. Si el “descubrimiento” de Colón fue un acto involuntario (y hasta podría decirse por equivocación), entonces, para ser justos, no se le podría achacar a Colón ningún crimen en particular por eso, aun cuando hubiera sabido lo que descubría, que como todo descubrimiento esconde en un principio lo que dicho descubrimiento depara.
Seguramente así fueron muchos de los descubrimientos anteriores (si no, no serían “descubrimientos”), como lo fueron eventualmente, cientos y miles de años antes, el de los mongoles o siberianos al cruzar el Estrecho de Bering, el de los malayos-polinesios al desembarcar en las costas peruanas o ecuatorianas y/o el de los australianos, eventualmente, al llegar por primera vez a Tierra del Fuego tras cruzar la Antártida, resultados todos, no de la curiosidad ni del “afán de conquista”, sino de la necesidad y la búsqueda de nuevas tierras y nuevas especias para la sobrevivencia de sus pueblos. En la época del nomadismo, comúnmente se trataba de la migración de todo un pueblo a otras tierras en busca de mejoras para su vida diaria: de allí los incesantes “encuentros”, “choques” y fusiones” entre pueblos distintos, incluso de distintos continentes.
Para Todorov, no obstante, es “un rasgo de la mentalidad medieval de Colón el que lo hace descubrir América e inaugurar (sin saberlo y sin quererlo) la Era Moderna”. El mexicano y Premio Nobel de Literatura Octavio Paz combate esta idea, pues entiende que querer salir de su mundo en busca de otro, sin saber qué puede encontrar, no es una actitud del Medioevo, encerrado y cómodo dentro de sus murallas, sino por el contrario una característica renacentista.
Si nos ubicamos en la época, entendiendo la naturaleza necesariamente temporal de todo hecho histórico, en 1492, tanto los hombres del “Viejo” como del “Nuevo” Mundo descubrían por primera vez que formaban parte de una totalidad, en tanto “hasta entonces, formaban una parte sin todo”, como acierta decir Todorov.
Un nuevo mundo
En un mundo por primera vez totalmente conocido nacía, según la definición de Simón Bolívar, “un país tan inmenso, variado y desconocido (por propios y extraños) como el Nuevo Mundo”, y ese mundo era el nuestro, éramos nosotros, los indo-ibero-americanos, a quienes hoy se nos reconoce como latinoamericanos desde México a Tierra del fuego. Y dicho reconocimiento incluye a nuestras Islas Malvinas, usurpadas y ocupadas militarmente en 1933 en forma ilegítima e ilegal por Gran Bretaña, cuando la misma potencia inglesa había reconocido a la Argentina en su soberanía por el Tratado de 1825.
Lo cierto es que, a pesar de nuestra gestación y nacimiento traumáticos, gracias a la herencia de nuestro padre español y de nuestra madre nativa –genes, territorio, ambiente, lengua, cultura, arte, creencias, costumbres- y a la convivencia común con nuestros hermanos indo-ibero-afro-americanos, Nuestra América se conformó finalmente, aún bajo la sujeción a España, como un todo a nivel político, administrativo y cultural (características básica de toda Nación), condición que, es bueno advertir, no reunía España por sí sola, con sus radicales particularismos regionales, ni el conjunto de los numerosos pueblos y etnias que habitaban nuestro territorio, en sus distantes dominios unos de otros y con sus radicales diferencias lingüísticas, religiosas y culturales que los hacían muy diferentes.
Del gigantesco encuentro y recíproco descubrimiento de esos dos mundos, después de una violenta conquista, pero también de una imparable y trascendente fusión, surgiría como un producto original y superador a la vez de esa historia, el Nuevo Mundo: ni maya ni azteca ni inca ni español ni portugués ni africano sino indo-ibérico o latinoamericano.
Seguramente, aun sin el concurso de España ni de otro imperio occidental, la unidad de lo que después sería América se habría alcanzado tarde o temprano; pero como la historia posee sus propias leyes, maneja sus propios tiempos, es lo que es, y “es todo lo contrario de la Ucronía” (“aquello que pudo suceder pero no sucedió”), puso a España frente Aztecas e Incas (como antes había puesto a Aztecas frente a Tepanecas, Totonacas y Traxcaltecas, y a Incas frente a Chancas y otras etnias) y definió – hecho histórico irrefutable e irreversible- nuestra identidad indo-ibero-americana, es decir, definitivamente latinoamericana.
Hijos de dos mundos, nativos de un Mundo Nuevo
Ciertamente, Nuestra América –el Continente indohispano, como le llamaba Augusto César Sandino- fue el resultado en general del inevitable encuentro, del violento choque –aunque hubo excepciones – y finalmente de la trascendente y mayoritaria fusión entre las civilizaciones prehispánicas y la civilización ibérica, cuyos frutos de carne, hueso y espíritu fuimos y somos los latinoamericanos.
En efecto, después del descubrimiento, y en medio de la conquista española, comenzó un proceso de mestización genética y cultural no inédito, si tenemos en cuenta que en la era precolombina había tenido lugar en nuestro territorio semejante fenómeno de interacción y mezcla, producto de anteriores y sucesivos descubrimientos y conquistas.
No obstante, la violencia de toda conquista, no queremos caer en el lugar común de señalar que la mestización indo-ibérica que nos dio origen como nuevo pueblo fue resultado, sin más, de la violencia física (rapto, violencia sexual, violación, etc.). Dicha fusión fue posible –así lo entendemos- por la convivencia obligada y a la vez cotidiana entre pueblo conquistador y pueblo conquistado o en proceso de conquista, sin dejar de reconocer a la vez que, en muchos casos, “las uniones de españoles con indias fueron amancebamientos más o menos perdurables”.
En cuanto al protagonismo de cada cual en nuestra concepción, gestación y nacimiento, no nos quedan dudas cuál es en realidad nuestra “Madre Patria”: América, en cuyo seno territorial nacimos y en cuyo regazo geocultural nos amamantamos, sin desconocer tampoco que ello ocurrió en situación de pueblo conquistado o en trance de conquista. Por eso somos irreversiblemente hijos de padre conquistador y madre conquistada, es decir de españoles y pueblos nativos. En esas circunstancias históricas, por efecto de conflictos y también de “transacciones” o “arreglos” entre los jefes de una y otra parte en pugna, nacieron los primogénitos de nuestra nueva raza.
Los hijos de la nueva raza
Si consideramos lo que dice Laura Esquivel en “Malinche” (su novela histórica), comprenderemos que los hijos de Nuestra América somos algo o alguien más que la voluntad de nuestros progenitores…, y que en definitiva, desde aquel mismo momento, ya no pertenecemos al mundo de nuestra madre aborigen ni de nuestro padre español… sino a ese Mundo Nuevo que nació con nuestra estirpe, y que al nacer traía en su sangre –como una nueva síntesis- la integración y superación de esos otros dos grandes mundos que nos dieron vida.
No dejemos pasar, que esa situación, de ningún modo sucedería con la conquista y colonización anglosajona en Norteamérica, en la que no habría mestización ni “nueva raza” sino la reproducción, hasta hoy, de la misma raza blanca conquistadora. Caso muy distinto al nuestro.
Entre los primeros hijos conocidos de nuestra raza –raza cósmica, superadora e integradora de todas las demás, como lo entendía Vasconcelos-, debemos contar a Martín, hijo del propio conquistador de México y la coatlimeca Malinche, que fuera entregada como “regalo” a Hernán Cortés por los maya-chontal de Tabasco, que la mantenían esclavizada; a María, hija de la misma Malinche y el hidalgo Juan Jaramillo, casados legalmente a pedido del propio Cortés, como una forma de otorgarle la libertad que la madre de su primer hijo le reclamaba; a Leonor Cortés Moctezuma, hija de Cortés y de Isabel Moctezuma, hija favorita del tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. En lo que atañe a los conquistadores del Cuzco, Francisco Pizarro, que nunca se casó, tuvo amores con una hija de Huayna Capac (Quispe Cusi) y obtuvo de ella varios hijos mestizos. Cieza de León refiere la existencia de otra hija del conquistador, Francisca, que tuvo con Inés Huaylas, hermana de Atahualpa.
Por su parte, Diego de Almagro –el jefe de la conquista del Cuzco- tuvo un hijo del mismo nombre con una india panameña, al que se conoció como “El Mozo“. Su tutor, el almagrista Juan de Rada, encabezaría el asalto al palacio de Gobierno que dio muerte a Francisco Pizarro en 1541. Muerto Pizarro, los almagristas nombrarían a Diego de Almagro, “el Mozo”, como gobernador de Perú, quien se levantaría -¿destino americano?- contra la autoridad del rey que había enviado por su reemplazo.
Otro caso es el de los hijos mestizos de Domingo Martínez de Irala (fruto de las relaciones carnales con sus criadas), que fueron reconocidos como tales en su testamento: “Diego Martínez de Yrala y Antonio de Yrala y doña Ginebra Martínez de Yrala mis hijos y de María, mi criada, hija de Pedro de Mendoza, indio principal que fue desta tierra; y doña Marina de Yrala (casada con Francisco de Vergara), hija de Juana mi criada; y doña Isabel de Yrala (casada con el capitán Gonzalo de Mendoza), hija de Águeda mi criada; y doña Úrsula de Yrala (casada con Alonso Riquel de Guzmán), hija de Leonor mi criada; y Martín Pérez de Yrala, hijo de Escolástica mi criada, e Ana de Yrala, hija de Marina mi criada; y María, hija de Beatriz, criada de Diego de Villalpando, y por ser como yo los tengo y declaro por mis hijos e hijas… a los cuales he dado sus dotes conforme a lo que he podido”.
Ya hemos referido en otro texto el primer caso de mestización después de la fundación de San Juan de la Frontera (tercera ciudad fundada por los españoles en lo que ahora es la Argentina), fruto de la unión del capitán Mallea y la princesa huarpe Teresa Ascensio, como sucedía y sucedería en muchas de las ciudades iberoamericanas una vez fundadas o en el curso de su fundación y conquista.
La fusión tierras adentro
A propósito, escribe Mario Di Rienzo, médico afincado en Fiambalá (Catamarca, Argentina): “En Fiambalá son comunes los apellidos hispánicos: Carrizo, Quiroga, Herrera, Oviedo, Barrionuevo, Navarro, Castro, etc. También se escuchan otros de origen precolombino como Mamani, Chanampa, Baquinsay, Aballay, Camisay… Naturalmente, encontrar un indio puro sería tan raro como encontrar un castellano puro, todos los latinoamericanos somos mestizos en mayor o menor medida. El fenómeno americano de la cruza étnica ya lo planteaba el Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), mestizo él mismo, hijo de un conquistador español y de una princesa inca, historiador peruano preferido del también mestizo San Martín, quien leyó los “Comentarios Reales de los Incas”, que hablaban de la historia y la cultura incaica y de otros pueblos del antiguo Perú”.
Cabe concluir que las relaciones estables o temporales de blancos con mujeres indígenas se mantuvieron como norma aceptada incluso cuando, a fines del siglo XVI, se equilibró el porcentaje de mujeres de origen europeo dentro del grupo minoritario dominante. Así también, aparte de muchos casos de casamientos legales entre españoles y nativas, otro fenómeno que ayudó a la mestización fue la poligamia de los españoles, costumbre que existía en las civilizaciones precolombinas y que practicaban sobre todo las altas jerarquías y sectores pudientes.
Por todas las razones señaladas, no es de extrañar que, hacia el final de la época hispánica, el número de mestizos o criollos hubiera alcanzado gran aumento, siendo ya mayoritario. Cierto es que ello fue posible, también, debido a la simultánea, progresiva y alarmante disminución de la población indígena, tema que merece un capítulo aparte en la revisión de nuestra compleja y controvertida historia… que es nuestra historia (es necesario admitirlo sin negar nuestra identidad) … a pesar de todo.