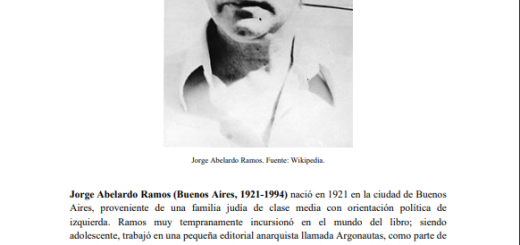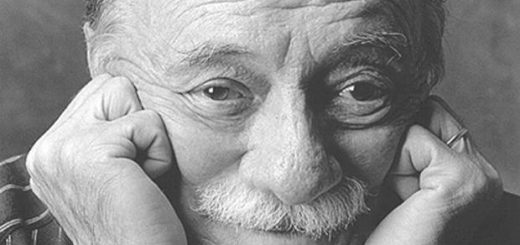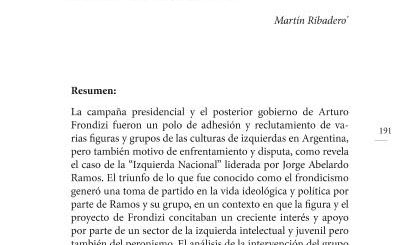Abelardo Ramos: sarcasmo y revolución
25/09/2004. Por Horacio González
Como a todo fundador, le gustaba asignar nombres, en trato íntimo con las pilas bautismales. La política para él era alegoría, bautizo e imprecación. Paradójicamente, en mucho se pareció a Martínez Estrada, al que le dedicó largas execraciones, como las que contenía uno de sus encrespados ensayos primerizos, Crisis y resurrección de la literatura argentina, de 1954, cuyo título ironizaba sobre el propio libro de Martínez Estrada, Muerte y transfiguración del Martín Fierro. Libro al que por su prosa perturbadora lo acusó de “estar escrito en caracteres cirílicos”.
Las andanas en contra de los intelectuales que ignoraban los mecanismos de imposición cultural —o contra Borges, “un patriota inglés, un políglota que postula el carácter inmejorable de la luna de Londres”—, pueden ser leídas hoy como polémicas de un mundo agotado. Pero ese desembarazado y virulento polemismo, —como el que caracterizó a mediados de los años 60 el choque entre Ramos y Milcíades Peña—, es ahora una ausencia que merece nuestra discreta pero inconsolable nostalgia.
Ramos, vástago de arrebatos, decía escribir “bajo el dictado de una historia cruel”. En 1974, su ardoroso folleto Adiós al coronel lo redacta luego de salir de Olivos con la noticia del fallecimiento de Perón. Ingenioso alegorista de la historia, de alguna manera a la sombra de Lugones, imaginó que la guerra de Malvinas era un “nuevo Ayacucho”. Estaba construyendo así el lenguaje que lo convertiría en un alma en pena, expulsada de nuestra actualidad.
En política, hay hombres de cruce y hombres de doctrina. Jorge Abelardo Ramos fue de los primeros. El hombre de cruce está siempre en los empalmes y las encrucijadas. Ramos venía de las primeras estribaciones del trotskysmo argentino, junto a Aurelio Narvaja y Hugo Bressano (Nahuel Moreno). Todos ellos sienten la atracción de los movimientos e ideas originadas por otros. Mientras el hombre de doctrina suele ser lo que es y se siente seguro con las cartillas que lo abrigan, los hombres de cruce quieren desprenderse de sí mismos frente a un mundo de palabras inventadas por otros.
Ramos sintió el influjo obstinado del peronismo con una gravedad que el peronismo no reclamaba. Propuso el terminante antecedente del general Roca como arquetipo del general Perón. Su drama era el del encuentro con fuerzas populares a las que percibía potentes y tumultuosas, pero también atascadas. Había que defenderlas de quienes por provenir —como el propio Ramos—, de las filas del debate revolucionario universal, no comprendían la necesaria e inclasificable rareza que tenían esas voces. ¿No se veía que ellas se acercaban con desprolijo candor doméstico, al cántico mayor de las admiradas revoluciones del siglo?
Ramos se internó irreversiblemente en los enigmas de sus propias encrucijadas. Confió en que aun llegando a la convivencia total con los últimos avatares de un peronismo carcomido en su etapa menemista, su obra podía preservar su intangible corazón teórico. ¿Pero quién no se hubiera condolido —de sus millares de lectores de los 60, de los enormes contingentes de militantes que lo siguieron— al verlo de embajador menemista en México junto a las cenizas de Trotsky? Se inhabilitaba él mismo en su combinación de instancias contradictorias, la “nacional patriótica” y la de la “objetividad última de la historia”. Pronto, esas historias escritas desde banderas con duras leyes históricas, serían ceniza.
Como lo atraía el lado caricatural de la historia, cultivó una picaresca popular. Eso le impidió apreciar conceptos como “el peronismo como hecho maldito del país burgués”, que había difundido John William Cooke y sintentizaban buena parte de las propias incógnitas de su “izquierda nacional”. Le hubiera permitido tener más cautelas en su acercamiento al “movimiento nacional”, pero su secreto gusto por la sátira y el oprobio lo llevó a desprenderse de precauciones.
Ramos orientó y desorientó a muchos. Para casi toda una época, fue imposible no pasar por su cedazo, y al hacerlo se producía una intensidad que sin embargo preparaba su nombre para el olvido, cuando otros repertorios intentaran calmar fragores. Hernández Arregui, con reservas, saludó que el Ramos historiador no fuera un “trotapapeles”, pero cautamente insinuó su incomodidad por la apología de Roca, que no le parecía un caudillo antioligárquico. Pero visto desde Jauretche, Ramos parece más riguroso, aun dentro del ensayo político de burla y acción, pues cuando dice “colonialismo pedagógico”, además de inaugurar esa expresión, cita a quien la acuñara, el alemán Spranger.
Ningún destino político puede invalidar una obra si deja que aflore su corazón sarcástico, lo único que la hace actual.